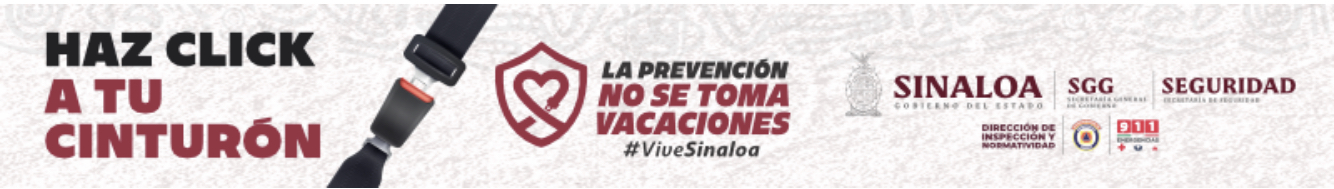DR. JOSÉ ANTONIO QUINTERO CONTRERAS
En los campos agrícolas de Sinaloa, caracterizados históricamente por su alta productividad en cultivos de maíz, se observa actualmente una reducción significativa en la superficie cultivable debido a la escasez hídrica. Los indicadores actuales reflejan una disminución crítica en la disponibilidad de agua, lo que ha alterado las dinámicas de producción en esta región clave para el sector agroalimentario nacional. Lo que ocurre en 2025 no es un fenómeno estacional, sino una transformación estructural en la agricultura de riego, con Sinaloa como caso paradigmático.
La situación es crítica. Las principales presas del estado están en niveles históricamente bajos: apenas al 7.1% de su capacidad total de conservación, con un almacenamiento de 1,132.5 millones de metros cúbicos. Casos extremos como la presa Huites, que apenas registra un 3.5%, y la Miguel Hidalgo y Costilla, al 7.4%, evidencian la gravedad del déficit hídrico. Este déficit ha forzado una drástica reducción en la superficie sembrada: de 542,000 hectáreas de maíz en 2023 a tan solo 92,000 en el ciclo otoño-invierno 2024-2025. Esta caída del 83% no es solo una cifra técnica, es la expresión concreta que pone en el análisis al modelo agrícola basado en riego intensivo, que hoy se complica ante la nueva realidad climática.
Sinaloa no es un estado agrícola más: históricamente ha sido responsable de producir aproximadamente el 25% del maíz blanco que se consume en México. Cuando Sinaloa no siembra, todo el país lo resiente. Y este año, el campo sinaloense ha sido forzado a guardar sus semillas. Miles de productores, especialmente los pequeños y medianos, enfrentan la imposibilidad no sólo de trabajar sus tierras, sino de sostener sus medios de vida.
Las implicaciones económicas son enormes. Se estima que las pérdidas agrícolas provocadas por la sequía podrían ascender a más de 15,000 millones de pesos en el estado. Pero más allá del impacto local, el daño es potencialmente nacional. México se encamina a depender como nunca antes de las importaciones para alimentar a su población. En 2025, más de la mitad del maíz que se consumirá en el país será importado. Esta cifra asciende al 54%, cuando hace apenas una década el país aspiraba a lograr autosuficiencia en este grano básico. La dependencia se extiende también al trigo (81% importado), a la carne de cerdo (51%) y al pollo (20%).
En otras palabras, el país está cediendo su soberanía alimentaria, por omisión y crisis. La falta de agua en los principales estados agrícolas está forzando a México a buscar en el extranjero lo que antes cultivaba con orgullo en casa. Y esta transición no es inocua: nos expone a la volatilidad de los mercados internacionales, a tensiones comerciales, y a la inseguridad en el acceso a alimentos básicos en caso de disrupciones globales.
Frente a esta realidad, la respuesta institucional ha sido, en muchos sentidos, desconectada del epicentro del problema. El programa federal “Cosechando Soberanía”, que busca impulsar la producción de alimentos en el país, ha centrado sus esfuerzos en regiones del sureste con limitada infraestructura y menores rendimientos históricos. Mientras tanto, estados como Sinaloa, con una alta capacidad de producción y experiencia técnica acumulada, quedan al margen de las estrategias prioritarias, incluso cuando enfrentan el peor momento de su historia reciente.
Esta paradoja institucional —apoyar más donde menos se produce y menos donde más se necesita— pone en entredicho no solo la lógica de la política agrícola, sino la viabilidad misma de recuperar la soberanía alimentaria nacional. No se trata de oponer regiones, sino de entender que en momentos de crisis se deben priorizar las zonas con mayor capacidad de respuesta, y dotarlas de los medios para adaptarse, tecnificarse y resistir.
El panorama que se dibuja en Sinaloa es, lamentablemente, un espejo del futuro que puede extenderse a otras regiones si no se toman medidas urgentes. No es solo una temporada mala, es una advertencia estructural. La resiliencia del campo mexicano dependerá en gran medida de nuestra capacidad de reconocer este cambio de circunstancias y actuar en consecuencia.
La crisis hídrica de Sinaloa representa un punto de inflexión para la agricultura mexicana. Los datos son contundentes: el agotamiento de los recursos hídricos, combinado con modelos de cultivo poco sostenibles, está provocando una reconfiguración geográfica de la producción agrícola nacional. Este fenómeno exige una respuesta multisectorial inmediata que incluya: modernización de infraestructura hidroagrícola, adopción de tecnologías de riego de precisión, desarrollo de variedades resistentes a sequía, y sobre todo, una nueva gobernanza del agua basada en criterios científicos y de eficiencia productiva. El costo de la inacción sería catastrófico: según proyecciones del Consejo Nacional Agropecuario, de mantenerse esta tendencia, para 2030 México podría depender de importaciones para el 70% de sus alimentos básicos. La ventana de oportunidad para evitar este escenario se reduce día a día, pero aún es posible revertir la tendencia mediante una estrategia nacional que priorice la seguridad hídrica como pilar de la soberanía alimentaria.
(*) Ex Secretario Técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República.
Instagram: @TonyQuinteroC